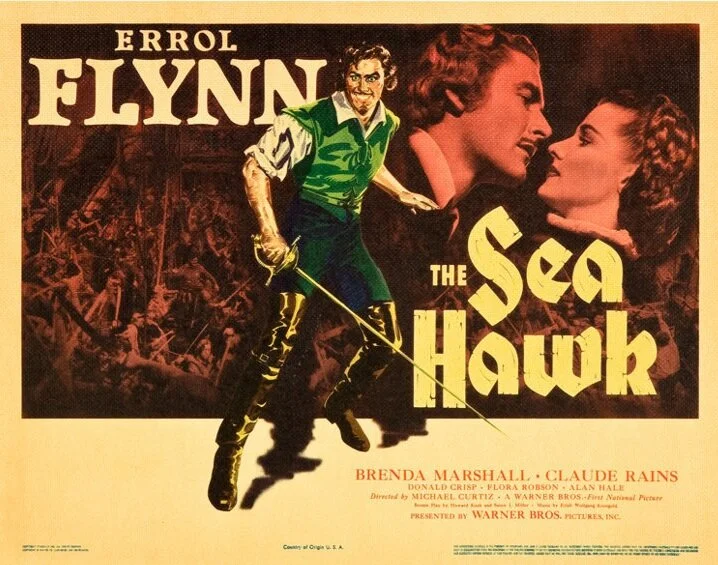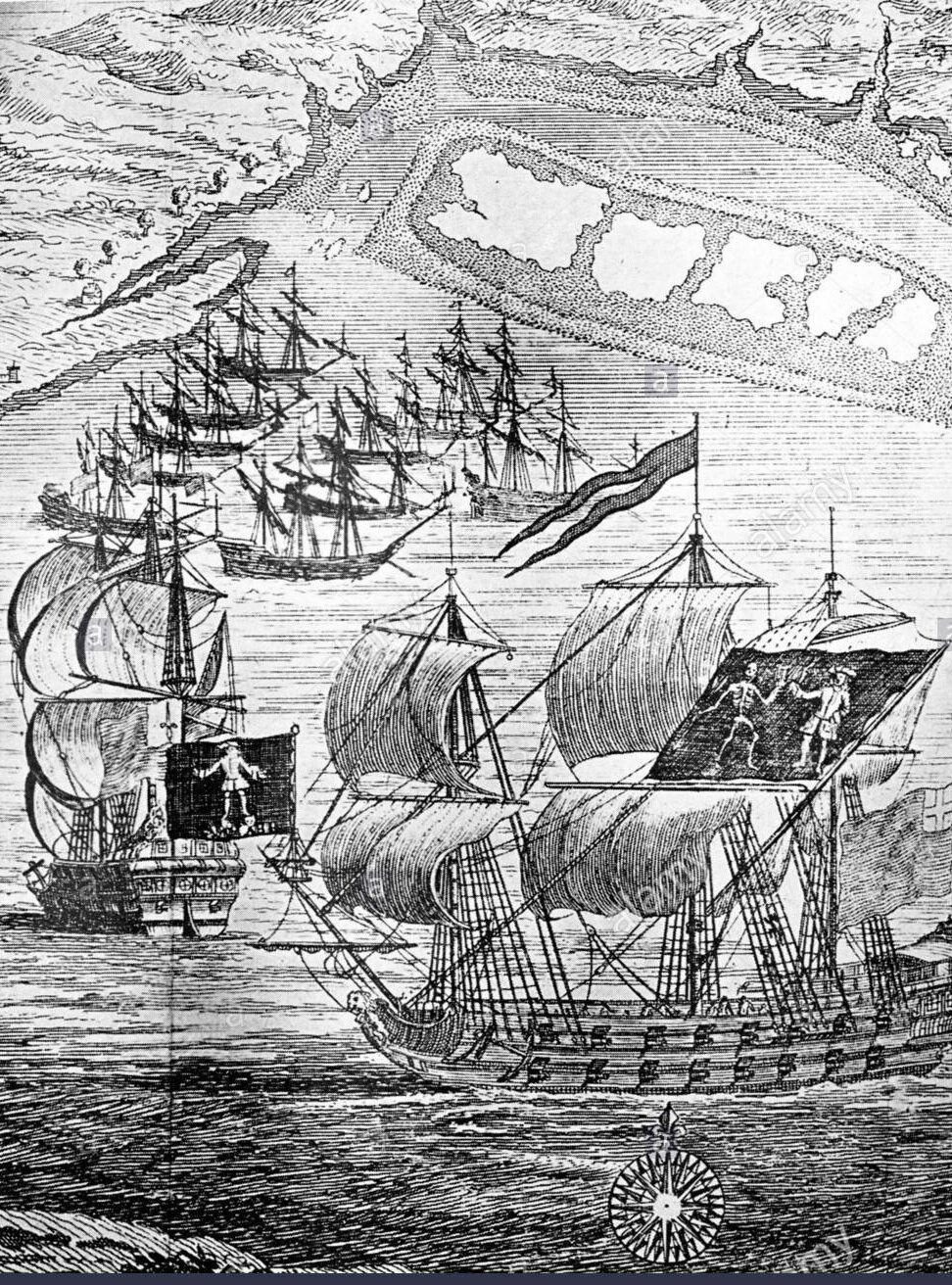“Si de los marineros los cuentos y tonadas,
tormentas y aventuras, calmas y marejadas,
las islas, las goletas, piratas abandonados,
feroces bucaneros, tesoros enterrados;
si los relatos de otrora
a la vieja usanza contados
deleitan como a mí antaño
a los chicos de ahora…
¡Que así sea y adelante! Mas, de lo contrario,
si el cuento ya no apasiona al joven sabio,
si sus viejas emociones en un baúl ha guardado
con Kingston, con Ballantyne el osado
o con Cooper, el del bosque y los lagos,
¡qué así sea también! Y que a este autor
y a sus piratas entonces a la tumba bajen
en la que tantos escritores y sus creaciones yacen.”
Yo una vez quise ser pirata.
No podría entender mi infancia sin el fabuloso libro del escritor escocés Robert Louis Stevenson “Treasure Island”, 1883 (Anteriormente “La isla del tesoro” fue editada por entregas entre 1881 y 1882 con el título “The Sea Cook, or Treasure Island”). Así como Edgard Allan Poe me enseñó a sentir el terror, Stevenson me mostró lo que realmente era la aventura.
Es cierto que la mía es una generación plenamente televisiva y la mayor parte de nuestros mitos, héroes y sueños se proyectaron mediante la corriente de electrones del tubo de rayos catódicos de la pequeña pantalla. Series míticas (aún recuerdo cuando desde la cama escuchaba la épica música de cabecera de la serie de Televisión Española “Curro Jiménez”, ya que al ser aún pequeños mi madre nos acostaba temprano y los miércoles (creo que fue el día en que comenzó a programarse) yo no quería dormirme hasta escuchar las notas del músico Waldo de los Ríos, imaginando a estos cuatro foragidos y sus compinches, cabalgando por las marismas en busca de nuevas aventuras), y sobre todo, las viejas películas de “Capa y Espada”, en las que podíamos ver a espadachines batiéndose con el florete con una extraordinaria destreza y habilidad, realizando múltiples piruetas acrobáticas por escaleras, mesas, lámparas… Dentro de este género, mis favoritos siempre fueron El Zorro y Robin Hood, pero lo que de verdad me apasionaba eran las películas de piratas. Nada como sentir el viento en la cara asomado a la proa de un bergantín antes del abordaje. Clásicas en blanco y negro protagonizadas por Errol Fling, héroe de elegante destreza y maneras seductoras, como “Captain Blood” (Michael Curtiz, 1935) con la bellísima Olivia de Havillan, la historia de un médico que pretende llevar una vida tranquila pero que la fatalidad del destino le lleva a liderar una rebelión de filibusteros, “The Sea Hawk”, (Michael Curtiz, 1940), aventuras de un corsario inglés, un “Halcón del mar”, en lucha contra el “malvado” Imperio, y la maravillosa, ya en color “Againt All Flat” (George Sherman, 1952), de espíritu libertario, en la “Isla de los Corsarios” (trasunto de la supuesta “Libertalia” de Madagascar o de la “República de los Piratas” en Nassau, Bahamas), con un absolutamente genuino pirata Anthony Quinn y una volcánica Maureen O’Hara como la Capitana Prudencia “Spiltfire” Steven.
Y ya en technicolor y protagonizada por el “temible burlón” y atlético Burt Lancaster, “The Crimson Pirate” (Robert Siodmak, 1952), entretenidísima sucesión de aventuras ambientadas en el caribe con rebeliones, rescates, peleas, acrobacias, y como no, amor. Creo que Burt Lancarter y Nick Cravat son la mejor pareja que recuerdo del cine de aventuras.
Los grandes momentos de la “capa y espada” en el cine de Hollywood fueron de los años 30 a los 50. Después cayó en cierto olvido, dejando paso en los 70 a otros subgéneros del entretenimiento como el cine de artes marciales, y ya casi en los 80, grandes rescates para la espada como el de George Lucas con su relato mitológico “Stars Wars”, más tarde, el bellísimo cuento “The Princess Bride” (Rob Reiner, 1987), y ya en el siglo XXI, una decidida apuesta por el entretenimiento clásico con la saga “Pirates of the Caribbean”.
Me gusta mucho la expresión en español “Capa y Espada”, muy de nuestra tradición literaria y popular, que se usó como alternativa a la intraducible anglosajona “Swashbuckler” que nos remite a fanfarrones y extravagantes espadachines. En la tradición británica el pirata ha sido fundamental y casi mítico, una versión atlántica de la “Patente de Corso” (licencia concedida por los Estados para asaltar a navíos de naciones enemigas) tradicional en el Mediterráneo, que derivó en una estrategia de Estado, fundamental para el nuevo orden comercial y político de las rutas marinas abiertas tras la epopéyica travesía realizada por Cristóbal Colón en representación de la Corona de Castilla. La “Patente de corso” fue utilizada por las naciones para ampliar sus flotas y poder tener mayor influencia en zonas controladas por “estados enemistados”. Desarraigados veteranos de distintas armadas europeas ven en esta fórmula una manera de negocio y de aventura vital. Cuando no consiguen la “patente”, optan por formulas “independientes” fuera de cualquier jurisdicción, como el filibusterismo (asaltos en costas y puertos con navegación por cabotaje) y la piratería (abordajes en alta mar), aunque según sus objetivos, al final servían estratégicamente a alguno de los contendientes atlánticos. En la “Edad Dorada” de la piratería de 1714 a 1726, marinos británicos licenciados de la Guerra de Sucesión española surcaban por los mares del sur, poniendo en peligro las mercancías de las rutas comerciales españolas, como gran objetivo. Corsarios y bucaneros amenazaban todas las flotas transoceánicas, la mayoría al servicio de la corona británica. Pero hubo algunos piratas que enfocaron su esfuerzo hacia las colonias americanas del norte, entre otros motivos por las tensiones entre distintos Gobernadores por el conflicto con James Francis Edward Stuart, Jacobo III de Inglaterra y VI de Escocia, pretendiente católico al trono inglés. A este grupo pertenece el pirata más famoso de la historia de la piratería, el temible “Barbanegra”, Edward Thatch “Blackbeard”, el esencial prototipo del Pirata. De dudosa procedencia, se cree que fue uno de los afectados por la retirada de los ingleses de la Guerra de sucesión española, centró su actividad delictiva en los estados de Carolina de Norte y Virginia, estableciendo extraoficiales alianzas con algunos gobernadores y siendo perseguido por eso por la armada británica. Líder de la República de los Piratas, y carismático y temido capitán. Es legendario su pelo oscuro, su tez blancuzca y sus ojos ensangrentados, que eran resaltados en sus ataques, como una espectacular puesta en escena, por su tricornio iluminado por velas. Fue perseguido por el teniente Robert Maynard, herido y muerto en combate personal, siendo degollado y expuesta su cabeza en el palo bauprés de la nave hasta su llegada a Hampton, Virginia.
Me encanta la bandera de “Barbanegra”. Sobre un fondo negro, un esqueleto diabólico sostiene en su mano derecha un reloj de arena, y en la izquierda, una lanza que apunta a un corazón sangrante. Toda una declaración de intenciones. Ya sabemos que la típica bandera enarbolada por los piratas es la conocidísima “Jolly Roger”, con tibias cruzadas y calavera sobre fondo negro, aunque hay múltiples variantes, con sables en vez de tibias, esqueletos por calaveras, puñales, corazones, relojes de arena… Sobre su origen hay muchas hipótesis y muy pocas certezas, aunque se tiene como referencia la usada por el pirata Edward England. Pero lo que a mí me parece muy interesante es que esta imagen simbólica ya se utilizaba siglos atrás por la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, y (posteriormente) de Malta, que la usaban en los enterramientos de los caballeros muertos y en ciertas actividades del culto católico. Los templarios, desde la isla de Malta, ofrecida por Carlos V en su lucha contra el “turco”, se dedicaron, como corsarios, a la piratería “sagrada” contra el infiel. La orden organizó una potencia naval que ayudó en varios mares a la lucha contra el protestante, siendo una pesadilla para los ingleses en la guerra de independencia americana. Aunque las tibias cruzadas de los enterramientos nunca fueron su bandera, no es de extrañar que algún “Caballero” apareciera por el Atlántico enarbolando en algún navío esa potente e intimidante imagen gráfica, pudiendo especularse como el origen de este símbolo, del que se sienten tan orgullosos los británicos por haber sido uno de los grandes dolores de cabeza para el imperio español. También es interesante su relación (más que) formal con la Cruz de San Andrés (Cruz de Borgoña), primitiva bandera española hasta que en 1785 se cambió -primero como bandera naval- por la más efectiva rojigualda actual (¡aunque parezca mentira esta no fue inventada por Franco, ni tampoco el águila de San Juan!).
Piratas españoles hay pocos de renombre. Y entre ellos podemos destacar a la figura legendaria por sus andanzas, el tinerfeño Amaro Rodríguez-Felipe y Tejera Machado, el “Pargo”, del que no se tiene muy claro si era corsario, bucanero, caballero a las órdenes de Felipe V… Se sabe bien que participó en actividades comerciales con las Indias que le generaron una buena fortuna. Parte de esta, siendo gran devoto de la sor María de León y Delgado, fue a multitud de donaciones en favor de los pobres de Tenerife. Se dice que por su valía en el mar, Felipe V le concedió “Señorío de Soga y Cuchillo” (jurisdicción de origen medieval para ejercer justicia, incluso con pena capital) y también se especula que coincidió con el gran “Barbanegra”, mostrándose con salvas al aire un respeto mutuo. A diferencia de este, murió retirado en su ciudad natal siendo enterrado en el convento de Sto. Domingo de Guzmán. En su tumba están grabadas sobre la piedra unas tibias cruzadas y una calavera que nos guiña un ojo. Simplemente maravilloso.
(Reconstrucción del pirata a través de sus restos para Assassin’s Creed IV)
“Cerro de Tranquete”, “Bahía del Norte”, “Cala del Carnero, “Cerro del Catalejo”, “Punta de Tiralabolina”, “Ciénaga”, “Isla del esqueleto”, Tres cruces… son algunas de las marcas que realizó Stevenson sobre el mapa acuarelado que dibujó su hijastro, Samuel Lloyd Osbourne, fruto de la narración en familia de los primeros capítulos de la novela.
“Para S. L. O., caballero americano, de acuerdo con cuyo gusto clásico se ha concebido el siguiente relato. Ahora en agradecimiento por las muchas horas que disfrutamos juntos, se lo dedica con los mejores deseos su afecto amigo.”
Creo que no puede haber mayor amor a la aventura, a la narración que despierta la emoción en la excitada sensibilidad de la niñez. Creo que no ha podido haber niño más afortunado. El editor que pagó 100 libras por el manuscrito no era consciente de que no solo había comprado un texto, había comprado toda una realidad alternativa de verdadera e íntima libertad, una poderosa arma contra la mediocridad y el adocenamiento.
Hoy vuelvo a desear ser pirata, y como mi adorado Stevenson, irme a alguna isla de los mares de sur, y junto a queridos amigos bucaneros, aprender esgrima, a deslizarme a cuchillo por la vela mayor de un navío, beber ron, trazar mapas y cantar borrachos al calor del fuego de la noche: “Setenta y cinco marineros se hicieron a la mar… Sólo uno de ellos vivo habría de tornar.” “Ron, ron, ron, la botella de ron”.